Tenía 25 años y vivía en un pequeño apartamento en la Costa del Sol, un lugar donde el sol parece besar la arena cada mañana. Había llegado a Málaga tras un desengaño amoroso en Madrid, buscando un cambio, un respiro. Mi trabajo como diseñador gráfico freelance me permitía trabajar desde cualquier lugar, y qué mejor sitio que uno donde el mar te susurra cada noche. Era agosto, la ciudad vibraba con el calor, las fiestas y el bullicio de turistas.
Esa mañana, mientras tomaba un café en una terraza frente a la playa de la Malagueta, vi a Carmen. La reconocí al instante, aunque hacía años que no la veía. Era amiga de mi madre, una mujer que rondaba los 50, pero con un porte que desafiaba el tiempo. Su melena castaña, ahora con reflejos dorados por el sol, caía sobre un vestido blanco que marcaba su figura con elegancia. Estaba sola, con una copa de vino blanco en la mano, mirando el mar como si estuviera buscando algo en el horizonte.
Cuando era adolescente, Carmen siempre me había parecido atractiva, pero inalcanzable. Era la madre de un amigo del instituto, siempre sonriente, siempre impecable. Ahora, al verla allí, algo en mí se removió. Me acerqué, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual.
—¡Carmen! —dije, intentando sonar casual.
Ella giró la cabeza, y sus ojos verdes se iluminaron con una mezcla de sorpresa y alegría.
—¡David! —respondió con una sonrisa cálida—. ¡Qué sorpresa verte aquí! ¿Qué haces en Málaga?
Le conté brevemente mi historia: el cambio de aires, el trabajo, la vida cerca del mar. Ella asintió, como si entendiera más de lo que decía. Me explicó que estaba de vacaciones, sola, aprovechando unos días libres. Su marido, según dijo, estaba en un viaje de trabajo, y sus hijos ya eran mayores y vivían sus propias vidas. Había algo en su tono, una chispa de libertad, que me intrigó.
—¿Te apetece tomar algo? —pregunté, señalando mi café.
Ella dudó un segundo, pero luego aceptó. Nos sentamos juntos, y la conversación fluyó como si el tiempo no hubiera pasado. Hablamos de los veranos de mi infancia, de las barbacoas en su casa, de cómo solía perseguirla con la mirada cuando creía que nadie se daba cuenta. Ella rió, un sonido claro y vibrante que me hizo olvidar el ruido de la playa.
—Siempre fuiste un niño curioso —dijo, mirándome con picardía—. Y ahora mírate, todo un hombre.
El comentario me pilló desprevenido, y sentí un calor subiendo por mi nuca. Había algo en su forma de mirarme, en cómo jugaba con el borde de su copa, que me hacía sentir que no era solo una charla de cortesía.
Esa noche era San Lorenzo, la noche de las Perseidas, y Málaga estaba en plena efervescencia. Las calles se llenaban de gente, música y el olor a espetos de sardinas. Carmen me comentó que había quedado con unas amigas, pero no parecía muy entusiasmada.
—¿Y si nos escapamos a ver las estrellas? —propuse, medio en broma, medio en serio—. Hay un sitio en las afueras, cerca de Torremolinos, donde apenas hay luces. Se ven las Perseidas como en ningún otro lugar.
Ella me miró, evaluándome, y luego sonrió.
—Venga, pero solo si prometes no dejarme perdida en medio de la nada.
Cogí mi moto, una vieja Vespa que había comprado al llegar a Málaga, y ella se subió detrás de mí, abrazándome con una naturalidad que me descolocó. Sentí su cuerpo pegado al mío, sus manos en mi cintura, y el trayecto hasta el mirador se me hizo eterno y fugaz al mismo tiempo.
Llegamos a un pequeño claro en una colina, donde el cielo se abría como un lienzo lleno de estrellas. Extendí una manta que llevaba en la moto, y nos sentamos. El aire olía a pino y sal. Carmen se quitó las sandalias y se recostó, mirando el cielo.
—Es increíble —dijo, señalando una estrella fugaz que cruzó el firmamento—. No recordaba lo bonito que es esto.
—Tú lo haces más bonito —solté, sin pensar.
Ella giró la cabeza hacia mí, y por un momento temí haber cruzado una línea. Pero entonces se rió suavemente y se acercó un poco más.
—No seas tan galante, David. No estoy acostumbrada.
—¿Y eso? —pregunté, curioso—. Eres una mujer impresionante.
Ella suspiró, y su mirada se perdió en el cielo.
—Después de tantos años de matrimonio, a veces siento que he olvidado cómo ser yo misma. Mi marido… digamos que ya no me ve como antes. Y yo me cansé de esperar a que lo haga.
No supe qué responder, pero no hizo falta. Ella siguió hablando, como si necesitara soltar algo que llevaba tiempo guardado. Me contó que se sentía atrapada, que había venido a Málaga para escapar, para recordar quién era antes de ser esposa y madre. Sus palabras eran sinceras, crudas, y me hicieron verla no como la amiga de mi madre, sino como una mujer llena de deseo y vida.
Una brisa fresca nos envolvió, y ella se estremeció. Instintivamente, pasé un brazo por sus hombros, y ella no se apartó. Al contrario, se acercó más, apoyando la cabeza en mi pecho.
—No deberíamos estar aquí —dijo, pero su voz no tenía convicción.
—¿Por qué no? —respondí, rozando su mejilla con los dedos—. Nadie nos está juzgando.
Ella levantó la mirada, y sus ojos brillaron bajo la luz de la luna. No sé quién se acercó primero, pero de repente sus labios estaban en los míos, suaves, cálidos, con un sabor a vino y a algo más profundo, algo que llevaba tiempo dormido. El beso fue lento al principio, como si ambos estuviéramos tanteando el terreno, pero pronto se volvió urgente, hambriento.
Nos tumbamos en la manta, y sus manos recorrieron mi espalda, mientras las mías se perdían en su cabello, en su cintura, en la curva de sus caderas. Su vestido blanco se deslizó hacia arriba, dejando al descubierto sus piernas bronceadas. No había prisa, pero tampoco pausa. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y solo existiéramos nosotros, el cielo estrellado y el sonido lejano del mar.
—David… —susurró, con una mezcla de deseo y duda.
—Dime —respondí, besando su cuello.
—No quiero pensar. Solo quiero sentir.
Y eso hicimos. Nos dejamos llevar, explorando cada rincón del otro con una mezcla de ternura y pasión. Su piel era suave, cálida, y cada caricia que le daba parecía despertar algo en ella, un fuego que había estado apagado demasiado tiempo. Sus gemidos eran suaves, casi musicales, y cada uno de ellos me empujaba a querer darle más, a hacerla sentir viva.
Cuando por fin nos unimos, fue como si el mundo entero se redujera a ese momento. Sus movimientos eran seguros, experimentados, pero también llenos de una vulnerabilidad que me desarmó. Me miraba a los ojos, como si quisiera grabar cada segundo en su memoria. No era solo sexo; era una liberación, una forma de reclamar algo que ambos habíamos perdido en algún momento.
Después, nos quedamos tumbados en la manta, jadeando, con las estrellas como único testigo. Ella apoyó la cabeza en mi pecho, y yo jugué con un mechón de su pelo.
—No sé qué acabamos de hacer —dijo, riendo suavemente.
—Algo que queríamos los dos —respondí, besando su frente.
—No me arrepiento —añadió, y su voz era firme, segura.
Regresamos a Málaga cuando el cielo empezaba a clarear. La llevé a su apartamento, y antes de despedirnos, me dio un último beso, largo, lleno de promesas tácitas.
—No sé si esto volverá a pasar —dijo, mirándome con una sonrisa traviesa—. Pero gracias por recordarme quién soy.
Me quedé en la calle, viendo cómo se cerraba la puerta de su edificio, con el corazón latiendo fuerte y una certeza: esa noche de San Lorenzo no la olvidaría jamás.
Volví a Málaga tras aquella noche mágica con Carmen, pero su recuerdo me quemaba. Dos días después, recibí un mensaje suyo: “¿Te apetece un café en mi apartamento? Mis amigas se van hoy”. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que no era solo un café. Me puse una camiseta ajustada y un vaquero gastado, y conduje mi Vespa hasta su edificio en la Malagueta, con el sol todavía abrasando el asfalto.
Carmen abrió la puerta con un vestido ligero, casi transparente, que dejaba entrever un bikini negro. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de nervios y deseo. “Pasa, David”, dijo, con esa voz que me hacía perder el norte. El apartamento olía a jazmín y a sal. Sin mediar palabra, me ofreció una cerveza fría, pero apenas di un sorbo antes de que sus labios encontraran los míos. El beso fue salvaje, con lengua, dientes, un hambre que no disimulaba.
Me empujó contra la pared, sus manos desabrochando mi cinturón con urgencia. “Llevo días pensando en esto”, susurró, arrodillándose. Mi polla ya estaba dura cuando la tomó en su boca, chupándola con una maestría que me hizo jadear. Su lengua jugaba con la punta, luego se la metía hasta la garganta, gimiendo como si disfrutara tanto como yo. “Joder, Carmen”, balbuceé, agarrando su melena.
Se levantó, quitándose el vestido en un movimiento. Sus tetas, firmes para sus 50 años, saltaron libres, y su coño, apenas cubierto por el bikini, brillaba de humedad. “Fóllame, David, no me hagas esperar”, suplicó. La llevé al sofá, arrancándole el bikini. Me hundí en su coño con la lengua, lamiendo sus labios, chupando su clítoris hasta que gritó, corriéndose en mi boca, su cuerpo temblando.
No había tiempo para pausas. Me puse detrás de ella, embistiéndola con fuerza mientras ella se agarraba al respaldo. “Más duro, joder, rómpeme”, gemía, su culo rebotando contra mí. Cambiamos a la mesa de la cocina, sus piernas abiertas, mi polla entrando y saliendo de su coño empapado. “Dámelo todo”, exigió, y le di un dedo en el culo, haciéndola gritar de placer.
Subimos al dormitorio, donde me montó como una amazona, sus tetas botando mientras se follaba mi polla, su coño apretándome hasta casi hacerme estallar. “No te corras aún”, ordenó, girándose para un 69. Su boca en mi polla, mi lengua en su culo, ambos gimiendo como animales. Cuando no pude más, la puse a cuatro patas, follándola hasta que su coño se contrajo en un orgasmo brutal, y yo me corrí dentro, sintiendo cada espasmo.
Nos desplomamos, sudados, riendo. “Eres un peligro, pequeño”, dijo, besándome con sabor a sexo. “Tú me haces perder el control”, respondí. Pasamos la tarde follando en cada rincón: en la ducha, contra la ventana, en la terraza bajo el sol. Cada polvo era más sucio, más libre, hasta que el atardecer nos encontró exhaustos, su cuerpo desnudo contra el mío, el mar susurrando promesas que no necesitábamos cumplir.
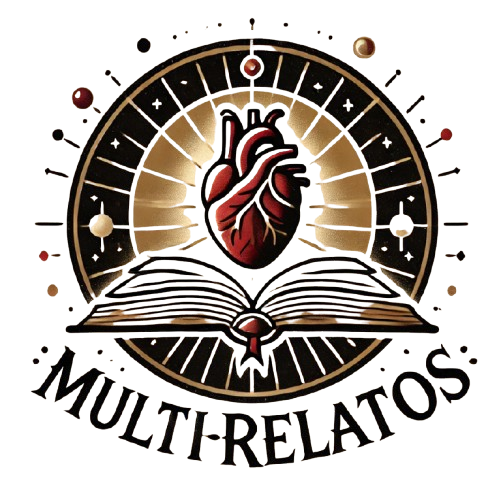
Deja una respuesta