Yo fui madre a los 14. Sí, catorce. Mientras mis compañeras jugaban a las muñecas, yo estaba criando a una. La vida no me preguntó si estaba lista. Me tiró el paquete y dijo: “Arreglate.”
Tuve que madurar a los golpes. Criar a un hijo siendo una nena que todavía no sabía ni cuidar de sí misma. Y así lo fui haciendo, a los tropezones, con miedo, con culpa, con más amor del que entendía en ese momento.
Mi hijo siempre fue distinto. No en mal sentido. Pero… distinto.
Más tranquilo. Sensible. De esos chicos que lloran con películas y abrazan sin que uno se lo pida. No le gustaban los autitos, ni patear pelotas. Prefería quedarse dibujando o escuchando música solo en la pieza.
Y yo, con 20 años recién cumplidos, sin terminar el secundario y con tres laburos encima, lo criaba como podía. Le daba de comer, lo mandaba a la escuela, lo retaba si no hacía la tarea. Pero no me sobraba tiempo para preguntarle cómo se sentía. O si era feliz. Nunca me enseñaron a hacer eso.
En la adolescencia, se volvió más cerrado. Se me escurría entre los dedos. Le preguntaba si tenía novia y me cambiaba de tema. Lo escuchaba llorar a veces, encerrado en el baño. Y me dolía… pero no sabía cómo entrar. Tenía miedo a empujar demasiado y que se rompa algo.
Hasta que un día, lo vi en el patio, con los ojos rojos, y me acerqué. No dije nada. Solo me senté al lado.
—Mamá —me dijo, mirándome con una mezcla de miedo y alivio—, me gustan los chicos.
Y yo me quedé helada. No por lo que dijo, sino por todo lo que no me había dicho antes. Por los años que se lo guardó, por lo solo que debió sentirse, por las veces que le hablé de “la futura nuera” sin saber que le estaba metiendo presión sin querer.
No lloré. No grité. No lo abracé en ese momento, pero lo escuché. Y después me encerré en mi cuarto y lloré sola. No por él. Por mí. Porque sentí que le fallé. Que no estuve a la altura. Que fui más madre práctica que madre presente.
Pero ahí empezó todo de nuevo. Me dejó entrar, me enseñó. Me habló con paciencia. Me explicó cosas que yo nunca había ni imaginado. Y yo aprendí. Me tragué el orgullo, los prejuicios, y abrí el corazón.
Hoy tiene 28. Es un hombre increíble. Generoso, fuerte, con una mirada que te desarma. Y sí, ama diferente a lo que yo imaginaba cuando lo cargaba en brazos con catorce años… pero ama. Y eso es todo lo que me importa.
No es el hijo que soñé a los 14.
Es mucho más.
Es el hijo que me salvó, incluso sin saberlo.
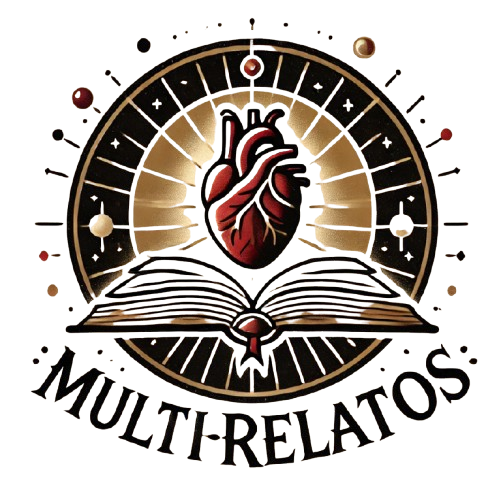
Deja una respuesta